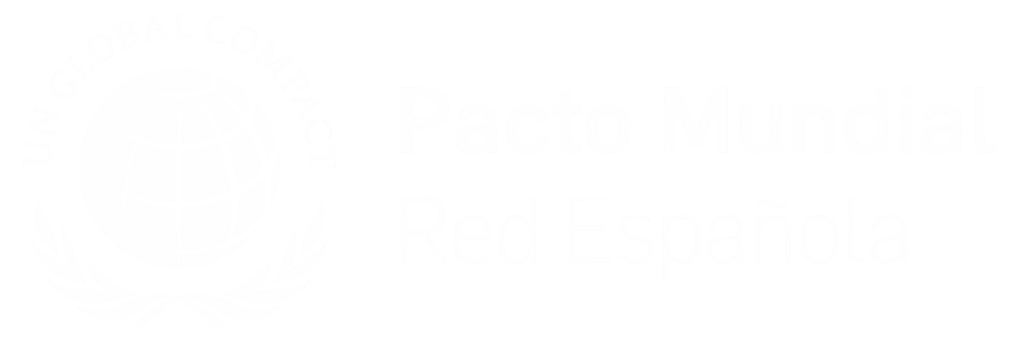El ejecutivo de sostenibilidad de Anecoop repasa la evolución del modelo sostenible en el sector agroalimentario y hace hincapié en que muchas entidades socias ya estaban desarrollando acciones alineadas con la sostenibilidad, aunque no siempre eran conscientes de ello: “Cuando vamos a hablar con nuestros socios para explicarles el Observatorio, se dan cuenta de que están desarrollando acciones sostenibles, aunque no son conscientes de cuántas de ellas son un aporte a la sostenibilidad”, señala. Y añade que este compromiso viene, en muchos casos, de la conexión con el territorio: “Vivimos en las zonas en las que producimos y queremos que nuestro entorno sea un entorno saludable, un entorno bonito.”
Ante este contexto, el papel del Observatorio es fundamental en esta transición como una herramienta que no solo te permite agrupar información, sino también analizarla: “Ahí está la diferencia que aportamos: no se queda solo en recopilar acciones, sino que permite
medir con indicadores claros”, explica.
P: Como ejecutivo de sostenibilidad en Anecoop, has vivido en primera línea cómo ha cambiado la forma en que el sector agroalimentario entiende y trabaja la sostenibilidad. Si miras hacia atrás, ¿cómo ha evolucionado esa mirada a lo largo de los años?
R: Actualmente y, en parte, gracias a herramientas como el Observatorio, el sector es cada vez más consciente de lo que aporta a la sostenibilidad. Siempre se ha pensado en la sostenibilidad como algo relacionado casi exclusivamente con el medioambiente, probablemente por las campañas de marketing de otro tipo de empresas y sectores.
Sin embargo, el sector agroalimentario siempre ha tenido un gran impacto en los aspectos sociales y económicos de la sostenibilidad, además del medioambiental. Es algo intrínseco dentro de nuestro sistema de producción. Nuestra forma de vida es la producción de alimentos, de origen vegetal, en nuestro caso. Ocupamos un gran territorio en el que no solo producimos, sino en el que también vivimos y, por lo tanto, la sostenibilidad del mismo en el aspecto medioambiental; en la seguridad de las personas; en lo social y en lo económico siempre nos ha preocupado muchísimo, aunque no hayamos sido conscientes de ello.
P: La sostenibilidad está cada vez más presente en el discurso, pero no siempre está bien definida.
R: De hecho, nunca se ha definido. Si miramos hacia atrás, el sector agroalimentario apenas ha hablado de sostenibilidad, mientras que empresas de otros sectores sí que lo han hecho de manera constante. Y es paradójico, porque hemos sido un sector que ha creado territorio y que, como lo hemos vivido como algo que forma parte de nuestro día a día, no hemos sido conscientes de nuestra aportación a la sostenibilidad.
P: Y en ese sentido, ¿cómo crees que se debería entender la sostenibilidad hoy en día aplicada al sector?
R: No nos tenemos que olvidar de los aspectos sociales y económicos. Porque el medioambiental parece que viene de serie y todos lo conocemos, pero tenemos que ser más conscientes de lo que impactan nuestras acciones en otros aspectos relacionados con el territorio que ocupamos.
Algo que nos distingue de otros sectores es que nosotros ocupamos un gran territorio en superficie, pero lo hacemos en lugares donde esta vertebración del territorio es totalmente necesaria y, en muchos casos, somos la única empresa o la más relevante en estas áreas.
P: Porque cuando se entiende la sostenibilidad desde el punto de vista solo ambiental en el sector agroalimentario se podría decir que se le ha criminalizado en exceso, ¿no?
R: Sí, sin duda. Pero algo que no se suele tener en cuenta cuando se habla de los diferentes sectores productivos es que lo que nos distingue a nosotros es nuestra condición de sector esencial. Podemos sobrevivir sin muchas cosas, pero no sin alimentos. Esa es la realidad.
Es algo que hay que distinguir o diferenciar incluso dentro del propio sector agroalimentario, porque uno de los problemas que tenemos con las grandes cifras es que cuando se habla del sector agroalimentario también se incluye, por ejemplo, a la ganadería, no se separa
entre agricultura y ganadería. En las grandes cifras publicadas es muy difícil encontrar datos por separado del impacto que puede tener el sector ganadero y el sector agrícola o de producción de vegetales.
P: El sector hortofrutícola tiene unas características concretas, quizá igual les afecta más el clima, la salud del suelo… ¿Cómo influyen las características que tiene este tipo de producción a la hora de trabajar la sostenibilidad?
R: Es una generalización, porque siempre hay excepciones y depende de las zonas o de los cultivos, pero en general las entidades socias de Anecoop trabajan con un sistema de producción minifundista. Eso nos ha llevado históricamente a tener una rentabilidad económica baja.
Además, contamos con una gran cantidad de socios y trabajadores de edad avanzada, probablemente con un nivel de formación en nuevas tecnologías inferior al de otros sectores productivos, y hay que tenerlo en cuenta.
Por una parte, está la dificultad de una gestión de los datos, de una gestión de la información basada en las nuevas tecnologías. Y luego una rentabilidad baja, que hace que cualquier nuevo gasto se mire con lupa.
A esto se suma que somos un sector que ocupa mucho territorio y necesita un consumo elevado de recursos. Por eso tenemos que vigilar lo que hacemos, pero también saber comunicar las bondades de nuestro sistema productivo. Al fin y al cabo, producimos alimentos, y sin alimentos no hay población. Somos un sector imprescindible.
Además, nuestra producción es vegetal, lo que significa que el territorio que utilizamos lo llenamos de vegetación. Eso influye directamente en la reducción de la huella de carbono, porque muchos de nuestros cultivos están absorbiendo CO₂ de la atmósfera. De hecho, nuestra actividad puede contribuir a reducir la huella de carbono no solo del sistema productivo español, sino incluso a nivel global.
Por último, hay que añadir que generamos paisaje y trabajamos en zonas rurales, muchas veces con baja densidad de población y poca industria. Eso es muy característico de nuestro sector: fijamos población, vertebramos el territorio y contribuimos a su equilibrio
social y económico.
P: En ese sentido, el relevo generacional entiendo que es una de las cosas que también preocupan al sector. ¿Crees que se están generando empleos relacionados con la sostenibilidad o que el hecho de que se esté trabajando en ello pueda atraer a la gente joven al sector y, por ende, al territorio?
R: Si se crean puestos de trabajo de calidad en un entorno como el agrícola o rural, es evidente que se puede atraer a la población y, sobre todo, evitar que la que ya está en el territorio se marche. Siempre lo he pensado, aunque mucha gente es urbanita, también hay muchas personas que desearían un trabajo relacionado con la naturaleza. Y nuestras cooperativas y empresas socias están ahí, en la naturaleza.
Además, si esos empleos están vinculados a la sostenibilidad, son todavía más atractivos. Cada vez hay más encuestas que demuestras que los jóvenes, a la hora de valorar un puesto de trabajo, se preguntan qué relación tiene con la sostenibilidad. Forma parte de los valores de una empresa y cada vez pesa más a la hora de atraer talento.
Ahora bien, una cosa es el discurso abstracto de la sostenibilidad y otra es implantarla y medirla. Muchas acciones sostenibles ya se están haciendo, pero sin medir no se sabe qué impacto tienen ni en qué se puede mejorar. Por eso la clave es medir.
Cuando una compañía empieza a evaluar sus impactos, suele sorprenderse. Por ejemplo, al analizar a sus proveedores descubre que tiene un gran número que son de kilómetro cero. O se da cuenta de que es una de las principales generadoras de empleo en su municipio, algo que a menudo no se percibe hasta que alguien de fuera lo señala con datos.
También aparecen indicadores sociales importantes. Hay cooperativas cuya plantilla está cerca del 50% entre hombres y mujeres, o que acogen a colectivos más vulnerables con menor nivel de formación. Esto último, aunque refleja una carencia en cualificación, también supone una oportunidad porque reduce desigualdades y permite la inserción laboral de personas con más dificultades para acceder a otros sectores productivos.
En definitiva, cuando se mide, se descubren muchas fortalezas. Y aunque la huella de carbono es ahora mismo el indicador más visible, porque ya se legisla y se está empezando a exigir a las grandes empresas, existen otros indicadores sociales y económicos que son igualmente importantes y que ayudan a conocer el impacto real de nuestros socios en el territorio.
P: ¿Personalmente, qué has aprendido acompañando a estas entidades socias de Anecoop en el proceso de transformación sostenible?
R: Lo primero que he aprendido es la importancia de establecer indicadores. Yo tampoco tenía mucha información sobre cómo traducir la sostenibilidad a números, y ha sido un aprendizaje. También he descubierto muchas acciones que desconocía que se estaban llevando a cabo. Incluso en conversaciones con cooperativas y empresas me he dado cuenta de que algunas de esas iniciativas no se relacionaban directamente con la sostenibilidad, cuando en realidad tienen un impacto claro en lo ambiental, lo social o lo económico, tanto a nivel de empresa como de territorio.
P: ¿Qué mensaje te gustaría transmitir a las cooperativas y empresas que todavía no se han sumado al Observatorio?
R: Existe un dicho que dice: “Si quieres días felices, no te analices”. Pero en este caso es justo al revés. Creo que realizar un buen diagnóstico de la sostenibilidad en nuestras empresas va a ser muy beneficioso para todos.
En muchos casos, ese diagnóstico les va a sorprender positivamente, porque ya están aportando beneficios en sostenibilidad sin ser conscientes. El Observatorio es una herramienta muy valiosa para hacer ese diagnóstico y, a partir de ahí, crecer juntos, generar mejoras y beneficios para todas las empresas.
Por un lado, cada empresa encontrará un beneficio directo en conocer su situación real, y en muchos casos será una grata sorpresa. Por otro, necesitamos que todas las cooperativas y empresas participen, porque cada una aporta datos y características distintas. Habrá un gran porcentaje de elementos comunes, pero también diferencias que enriquecen el ecosistema y permiten que la herramienta sea más completa y útil para todos.
Además, el Observatorio no solo ofrece diagnóstico. También proporciona formación, ayuda a estar mejor preparados en sostenibilidad, permite conocer hacia dónde va la legislación, cuáles son las exigencias de los clientes y, sobre todo, dota de herramientas que facilitan el cumplimiento de esas exigencias.
Y no hablamos solo de requisitos legales o de mercado. También se trata de las exigencias que cada empresa se quiera marcar para mejorar. El Observatorio está ahí para acompañarlas y facilitar ese camino.